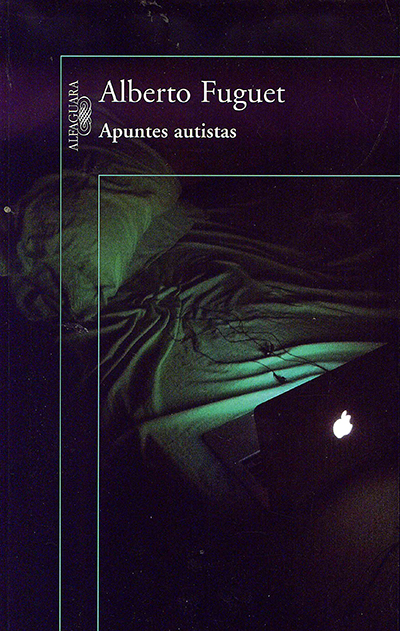 Fuguet escribe un texto que va
más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una
toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un
vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de
emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere
lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a
uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que
esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos
elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los
esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si
conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su
obra trascendió y llegó a nuestras manos.
Fuguet escribe un texto que va
más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una
toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un
vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de
emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere
lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a
uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que
esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos
elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los
esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si
conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su
obra trascendió y llegó a nuestras manos."Leer es cubrirse la cara, pensé. Leer es cubrirse la cara. Y escribir es mostrarla." Alejandro Zambra
"Ser joven no significa sólo tener pocos años, sino sentir más de la cuenta, sentir tanto que crees que vas a explotar."Alberto Fuguet
"Para impresionar a las chicas de los 70 tuve que leer a Freud, Althusser, Gramsci, Neruda y Carpentier antes de llegar a los 18. Para seducir a las chicas de los 70 me hice especialista en Borges, Tolstoi, Nietzsche y Mircea Elíade sin haber cumplido los 21. Menos mal que ninguna me hizo caso porque entonces hoy sería un ignorante". Fernando Iwasaki
viernes, 3 de julio de 2015
Notas rápidas sobre tres textos de "Apuntes autistas" de Alberto Fuguet
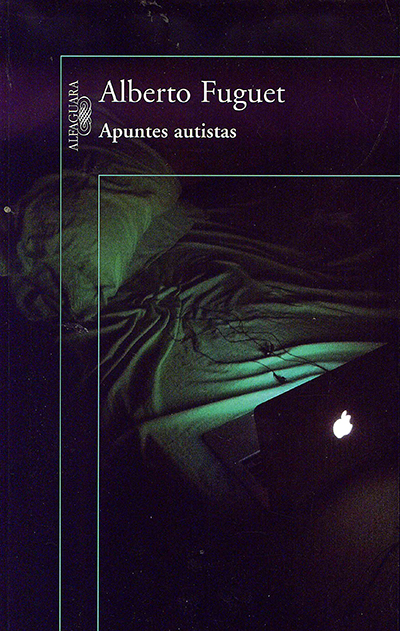 Fuguet escribe un texto que va
más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una
toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un
vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de
emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere
lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a
uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que
esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos
elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los
esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si
conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su
obra trascendió y llegó a nuestras manos.
Fuguet escribe un texto que va
más allá de la figura de Cuarón, el cine mexicano o el cine en general. Es una
toma de postura sobre como concebir el arte como medio de expresión. Un
vehículo a través del cual uno puede llegar a desahogar toda la carga de
emociones que uno posee. Pero también como uno a través del cual uno quiere
lograr trascender. No ser ignorado y pasar desapercibido. ¿De qué le sirve a
uno apostar por una obra que no le va a importar a nadie? Si no se logra un impacto en la mente de alguien más, simplemente no se ha logrado nada que valga la pena. Y para que
esto última suceda debe haber talento y esfuerzo detrás. Para Fuguet estos dos
elementos (éxito y talento) no son excluyentes. Se debe agotar todos los
esfuerzos por combinar la respetabilidad artística con el éxito comercial. Si
conocemos a los grandes autores canónicos es porque de alguna u otra forma su
obra trascendió y llegó a nuestras manos.martes, 23 de junio de 2015
Cicatrices de la infancia: "La primaria" de María José Caro León-Velarde
 Quisiera
comenzar por afirmar algo. Soy un convencido de que los buenos libros no deben
estar restringidos a ser percibidos como exclusivos de cierta edad. No debe
prohibirse a lectores adultos y jóvenes como nosotros, aquellas historias que en apariencia, por
estar dirigidas a niños, no deberíamos leer. Eso es ridículo. La primaria es un libro que golpea. Golpea con cada
escena. Frases con la intensidad de un logrado poema. Imágenes brutales que
potencian historias en las que podemos reconocer a los niños que fuimos. A María
José Caro, le bastan seis cuentos para abordar de buena forma el tema de la
infancia. Al leer estos relatos recordé la emotividad que rodea la primera
época de nuestras vidas. Y la frustración de no tener en aquellos años los
recursos para plasmar nuestros sentimientos. Este libro, es un intento de hacerlo.
Y el resultado es emocionante.
Quisiera
comenzar por afirmar algo. Soy un convencido de que los buenos libros no deben
estar restringidos a ser percibidos como exclusivos de cierta edad. No debe
prohibirse a lectores adultos y jóvenes como nosotros, aquellas historias que en apariencia, por
estar dirigidas a niños, no deberíamos leer. Eso es ridículo. La primaria es un libro que golpea. Golpea con cada
escena. Frases con la intensidad de un logrado poema. Imágenes brutales que
potencian historias en las que podemos reconocer a los niños que fuimos. A María
José Caro, le bastan seis cuentos para abordar de buena forma el tema de la
infancia. Al leer estos relatos recordé la emotividad que rodea la primera
época de nuestras vidas. Y la frustración de no tener en aquellos años los
recursos para plasmar nuestros sentimientos. Este libro, es un intento de hacerlo.
Y el resultado es emocionante.lunes, 15 de junio de 2015
Fracaso y desamparo: “Insensatez” de Horacio Castellanos Moya
 Los lectores siempre estamos tomando riesgos. Cogemos y
leemos libros como quien está a punto de empezar una carrera. Empezamos a leer
esperando que suene ese disparo que nos indique que la obra merece que nos
sumerjamos en ella sin más espera. Algunas veces tarda tanto que llegamos
molestos. Otras veces ni siquiera llega y abandonamos el libro como quien
siente que ha sido estafado. Pocas son las veces que el disparo llega rápido y
empezamos la carrera con gusto. “Insensatez” es uno de esos casos.
Los lectores siempre estamos tomando riesgos. Cogemos y
leemos libros como quien está a punto de empezar una carrera. Empezamos a leer
esperando que suene ese disparo que nos indique que la obra merece que nos
sumerjamos en ella sin más espera. Algunas veces tarda tanto que llegamos
molestos. Otras veces ni siquiera llega y abandonamos el libro como quien
siente que ha sido estafado. Pocas son las veces que el disparo llega rápido y
empezamos la carrera con gusto. “Insensatez” es uno de esos casos.Horacio Castellanos Moya nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1957. Criado en El Salvador, ha vivido en Ciudad de México y otras ciudades hispanoamericanas. De 2004 a 2006 residió en Frankfurt, como escritor invitado por la Feria Internacional del Libro. También ha sido escritor invitado en la Universidad de Tokio y actualmente imparte clases en la Universidad de Iowa. Es autor de diez novelas, traducidas a diversos idiomas, y la versión en lengua inglesa de Insensatez mereció el XXVIII Northern California Book Award 2009. En El sueño del retorno, Castellanos Moya retoma ciertos personajes y episodios aparecidos en algunas de sus novelas anteriores, tejiendo así su particular universo literario, en el que refleja de manera magistral la complejidad del ser humano ante el poder y la violencia, describiendo como pocos el humor, la obsesión y la angustia.
miércoles, 3 de junio de 2015
Conviviendo con la aflicción: “La luz difícil” de Tomás González
 Es común escuchar la frase Los hijos deben
enterrar a sus padres, no los padres a sus hijos, y echando un vistazo a la
literatura sobre relaciones paternales, la mayor parte de su enfoque y perspectiva, parte de estos últimos en su abrumadora mayoría. Los padres por lo
general fungen como la primera figura autoritaria y la mantienen en mayor o menor medida, a lo largo de toda ella. Muchos han
escrito sobre los traumas que esto ha significado tratando de lidiar con dichos demonios en sus libros. Otras veces, sobre cómo estos han sido vitales alentando la carrera literaria de sus hijos o
simplemente los ayudaron en momentos vitales. Su pérdida también es fuente de
muy logradas novelas marcando el inicio de una nueva etapa para los autores, por lo general en su etapa de madurez.
Pero es raro encontrar padres escribiendo sobre la pérdida de un hijo. ¿Cómo
plasmar tamaño dolor a través de palabras?¿Cómo transmitir un proceso tan
tormentoso y traumático?¿Cómo plasmar a través de la escritura una muerte de
semejante magnitud? ¿Es posible hacer una novela sobre un padecimiento tan
particular sin caer en extremos que puedan sonar inverosímiles?.
Tomás Gonzáles asume el reto y el producto es una corta novela de extraña belleza. Nos
sumerge en un estado de melancolía y solidaridad con el protagonista, a tal
grado que por momentos uno parece comprender las emociones por la que éste está
pasando.
Es común escuchar la frase Los hijos deben
enterrar a sus padres, no los padres a sus hijos, y echando un vistazo a la
literatura sobre relaciones paternales, la mayor parte de su enfoque y perspectiva, parte de estos últimos en su abrumadora mayoría. Los padres por lo
general fungen como la primera figura autoritaria y la mantienen en mayor o menor medida, a lo largo de toda ella. Muchos han
escrito sobre los traumas que esto ha significado tratando de lidiar con dichos demonios en sus libros. Otras veces, sobre cómo estos han sido vitales alentando la carrera literaria de sus hijos o
simplemente los ayudaron en momentos vitales. Su pérdida también es fuente de
muy logradas novelas marcando el inicio de una nueva etapa para los autores, por lo general en su etapa de madurez.
Pero es raro encontrar padres escribiendo sobre la pérdida de un hijo. ¿Cómo
plasmar tamaño dolor a través de palabras?¿Cómo transmitir un proceso tan
tormentoso y traumático?¿Cómo plasmar a través de la escritura una muerte de
semejante magnitud? ¿Es posible hacer una novela sobre un padecimiento tan
particular sin caer en extremos que puedan sonar inverosímiles?.
Tomás Gonzáles asume el reto y el producto es una corta novela de extraña belleza. Nos
sumerge en un estado de melancolía y solidaridad con el protagonista, a tal
grado que por momentos uno parece comprender las emociones por la que éste está
pasando. Se consigue en Librería Communitas. Vale la pena el monto y el tiempo invertido.
 Tomás González nació en Medellín (Colombia) en 1950. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó como barman en la discoteca El Goce Pagano, que publicó su primera novela a ?nales de 1983. Ese mismo año partió hacia Estados Unidos. Vivió tres años en Miami y dieciséis en Nueva York, ciudad en la que trabajó como traductor y escribió gran parte de su obra. Volvió a Colombia en 2002, y actualmente vive en Cachipay, a dos horas de Bogotá. Es autor de las novelas Primero estaba el mar (1983), Para antes del olvido (1987, ganadora del V Premio de Novela Plaza &Janés), La historia de Horacio (2000), Los caballitos del diablo (2003), Abraham entre bandidos (2010), La luz difícil (2011) y Temporal (2012); de los libros de cuentos El rey del Honka-Monka (1995) y El lejano amor de los extraños (2013), y de un poemario, Manglares (1997/2006). Libros suyos se han traducido al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al holandés y al coreano.
Tomás González nació en Medellín (Colombia) en 1950. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó como barman en la discoteca El Goce Pagano, que publicó su primera novela a ?nales de 1983. Ese mismo año partió hacia Estados Unidos. Vivió tres años en Miami y dieciséis en Nueva York, ciudad en la que trabajó como traductor y escribió gran parte de su obra. Volvió a Colombia en 2002, y actualmente vive en Cachipay, a dos horas de Bogotá. Es autor de las novelas Primero estaba el mar (1983), Para antes del olvido (1987, ganadora del V Premio de Novela Plaza &Janés), La historia de Horacio (2000), Los caballitos del diablo (2003), Abraham entre bandidos (2010), La luz difícil (2011) y Temporal (2012); de los libros de cuentos El rey del Honka-Monka (1995) y El lejano amor de los extraños (2013), y de un poemario, Manglares (1997/2006). Libros suyos se han traducido al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al holandés y al coreano.lado, Sara tampoco dormía. Miraba yo sus hombros morenos,
su espalda aún esbelta a sus cincuenta y nueve
años, y encontraba consuelo en su belleza. A ratos nos
tomábamos de la mano. En el apartamento nadie dormía,
nadie hablaba; de vez en cuando alguno tosía o
iba a orinar y volvía a acostarse. Nuestros amigos Debrah
y James habían venido a acompañarnos y se habían
acomodado en un colchón en la sala. Venus, la novia
de Jacobo, se había acostado en el cuarto de él. Mis hijos
Jacobo y Pablo habían salido dos días antes en una
van de Rent-a-Car con rumbo a Chicago, desde donde
habían tomado un avión para Portland. En algún momento
me pareció oír el débil rumor de la guitarra de Arturo,
el tercero de mis hijos, en su cuarto. En la calle
sonaban los gritos nocturnos del Lower East Side, las botellas
quebradas de siempre. A las tres de la mañana, o
algo así, pasaron, cavernosas, dos o tres motocicletas de
los Hell’s Angels, que tenían su sede a dos cuadras de nuestro
apartamento. Dormí casi cuatro horas seguidas, sin
soñar, hasta que a las siete me despertó la punzada de
angustia en el vientre por la muerte de mi hijo Jacobo,
que habíamos programado para las siete de la noche,
hora de Portland, diez de la noche en Nueva York."
domingo, 24 de mayo de 2015
El juego de la memoria: “Nuevos juguetes de la Guerra Fría” de Juan Manuel Robles
 Hay un motivo personal por el
cual la lectura de este libro me causó un gran impacto, más que cualquiera de las cualidades literarias que posee (que las tiene y en creces, como de seguro se
comentarán de mejor manera en otras reseñas): el hecho de recordar a mi abuelo. Cuando tenía entre tres y cinco años de edad,
el encargado de llevarme y traerme del nido era mi abuelo materno. El nido
quedaba a cuatro cuadras de mi casa, más o menos unos quince minutos a pie.
Quince minutos que se extendían a treinta o sesenta si por ahí me llevaba al
parque. ¿De qué podía hablarle un
pensionista de más de 70 años a un niño de esa edad, embobado con la
televisión, sin aburrirlo o hastiarlo? Pues, no sé cual sea la respuesta de
ustedes. La de mi abuelo fue hablarme de política. De comunismo y socialismo.
Durante toda mi infancia nombres como los del Che Guevara, Fidel, Cuba, Unión Soviética, Nikita Kruschev, fueron
una constante en las conversaciones que sosteníamos. Cómo un puñado de
caribeños opusieron resistencia a los gringos por más de 30 años. El Che y sus
viajes. La utopía socialista. La educación y medicina cubana. De todo ello,
mientras consumía mis galletas Champs de animalitos y mi Inca Kola. Ahora no lo
juzgo ni para bien ni para mal. Fue una etapa divertida. Una etapa que he
revivido (añadiendo y quitando detalles seguramente, pero manteniendo la
esencia emocional) gracias a la historia de Iván Morante, el protagonista de Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Y eso
es algo por los que la literatura es tan genial. Cómo un puñado de palabras
escritas por un desconocido son capaces de hincar las más sensibles fibras
emocionales de uno y causar una avalancha de sentimientos, removiendo la
tranquilidad del presente. Capaces de hacer reir, llorar, sudar y estremecer,
siendo seguro que no lo dejará a uno indiferente, todo lo contrario a cierta
literatura que no exuda nada de vitalidad. Si busca una novela que sea capaz de
robarle horas a su sueño o sus deberes académicos o laborales sin hacerlo sentir culpable, esta lo es.
Hay un motivo personal por el
cual la lectura de este libro me causó un gran impacto, más que cualquiera de las cualidades literarias que posee (que las tiene y en creces, como de seguro se
comentarán de mejor manera en otras reseñas): el hecho de recordar a mi abuelo. Cuando tenía entre tres y cinco años de edad,
el encargado de llevarme y traerme del nido era mi abuelo materno. El nido
quedaba a cuatro cuadras de mi casa, más o menos unos quince minutos a pie.
Quince minutos que se extendían a treinta o sesenta si por ahí me llevaba al
parque. ¿De qué podía hablarle un
pensionista de más de 70 años a un niño de esa edad, embobado con la
televisión, sin aburrirlo o hastiarlo? Pues, no sé cual sea la respuesta de
ustedes. La de mi abuelo fue hablarme de política. De comunismo y socialismo.
Durante toda mi infancia nombres como los del Che Guevara, Fidel, Cuba, Unión Soviética, Nikita Kruschev, fueron
una constante en las conversaciones que sosteníamos. Cómo un puñado de
caribeños opusieron resistencia a los gringos por más de 30 años. El Che y sus
viajes. La utopía socialista. La educación y medicina cubana. De todo ello,
mientras consumía mis galletas Champs de animalitos y mi Inca Kola. Ahora no lo
juzgo ni para bien ni para mal. Fue una etapa divertida. Una etapa que he
revivido (añadiendo y quitando detalles seguramente, pero manteniendo la
esencia emocional) gracias a la historia de Iván Morante, el protagonista de Nuevos juguetes de la Guerra Fría. Y eso
es algo por los que la literatura es tan genial. Cómo un puñado de palabras
escritas por un desconocido son capaces de hincar las más sensibles fibras
emocionales de uno y causar una avalancha de sentimientos, removiendo la
tranquilidad del presente. Capaces de hacer reir, llorar, sudar y estremecer,
siendo seguro que no lo dejará a uno indiferente, todo lo contrario a cierta
literatura que no exuda nada de vitalidad. Si busca una novela que sea capaz de
robarle horas a su sueño o sus deberes académicos o laborales sin hacerlo sentir culpable, esta lo es. Nació en Lima el 4 de noviembre de 1978. Tiene un MFA en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Ha publicado Lima Freak. Vidas insólitas en una ciudad perturbada (Planeta, 2007). Ha sido redactor de la revista Somos, del diario El Comercio, y editor de la revista Cosas. Sus reportajes y relatos han aparecido en las revistas Etiqueta Negra, Letras Libres, Buen Salvaje y Gatopardo, así como en diversas antologías latinoamericanas. Ha sido becado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para asistir a talleres de Ryszard Kapuscinski y Tomás Eloy Martínez, y en el 2008 fue finnalista del Premio Cemex - FNPI. Actualmente vive en Lima y se desempeña como docente universitario.
Nació en Lima el 4 de noviembre de 1978. Tiene un MFA en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. Ha publicado Lima Freak. Vidas insólitas en una ciudad perturbada (Planeta, 2007). Ha sido redactor de la revista Somos, del diario El Comercio, y editor de la revista Cosas. Sus reportajes y relatos han aparecido en las revistas Etiqueta Negra, Letras Libres, Buen Salvaje y Gatopardo, así como en diversas antologías latinoamericanas. Ha sido becado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano para asistir a talleres de Ryszard Kapuscinski y Tomás Eloy Martínez, y en el 2008 fue finnalista del Premio Cemex - FNPI. Actualmente vive en Lima y se desempeña como docente universitario. domingo, 17 de mayo de 2015
Nido de cobras: "Agosto" de Rubem Fonseca
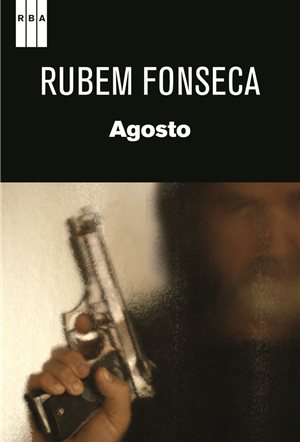 La primera vez que leí algo sobre
este autor, fue en el segundo número de la revista Buensalvaje. Un hombre ya mayor, calvo y con un nombre cuya “m” le
quitaba cualquier sospecha de ser de lengua hispana, tenía la portada de la
reciente revista. La nota lo mostraba como un autor casi de culto, siempre
voceado al Nobel y ajeno a cualquier afán de notoriedad mediática. Algo así
como Thomas Pynchon o Salinger. Que había venido en el 2010 a San Marcos,
siempre parco pero no por ello esquivo a responder las curiosidades de jóvenes
aspirantes a escritores. Su expresión dura iba de la mano con la intención de
su prosa: alejarse de ese Brasil festivo, siempre alegre, que tratan de
vendernos las agencias de turismo como única realidad de nuestro gigantesco
vecino. Curioso, empecé a buscar algunos libros en las librerías más conocidas
sin mucho ánimo, debo confesar, pero lo alto de sus precios me desalentó.
La primera vez que leí algo sobre
este autor, fue en el segundo número de la revista Buensalvaje. Un hombre ya mayor, calvo y con un nombre cuya “m” le
quitaba cualquier sospecha de ser de lengua hispana, tenía la portada de la
reciente revista. La nota lo mostraba como un autor casi de culto, siempre
voceado al Nobel y ajeno a cualquier afán de notoriedad mediática. Algo así
como Thomas Pynchon o Salinger. Que había venido en el 2010 a San Marcos,
siempre parco pero no por ello esquivo a responder las curiosidades de jóvenes
aspirantes a escritores. Su expresión dura iba de la mano con la intención de
su prosa: alejarse de ese Brasil festivo, siempre alegre, que tratan de
vendernos las agencias de turismo como única realidad de nuestro gigantesco
vecino. Curioso, empecé a buscar algunos libros en las librerías más conocidas
sin mucho ánimo, debo confesar, pero lo alto de sus precios me desalentó. El crimen inicial parece dar pie
a otros, llegando a destapar una dantesca olla de grillos. Senadores,
diputados, periodistas, militares, policías. Todo el mundo tiene rabo de paja.
Cobras por doquier. Nadie parece salvarse. Sólo Matos. Todo en la trama se va
llenando de un aire de desesperanza que termina por extinguir cualquier fe de
que las cosas vayan a aclararse. Debajo de cualquier intención por querer
reformar las cosas se esconde un afán por adquirir poder. Poder, poder,
poder. No se puede confiar en nadie. La
corrupción alcanza todos los niveles de la sociedad. Y es ahí donde se puede
tender un paralelo con esa obra maestra que es Conversación en la Catedral. Para que no creamos que somos los
únicos en padecer de esa lacra. Hemos tenido ardua competencia a nivel
latinoamericano. Y Fonseca de encarga de mostrárnoslo.
El crimen inicial parece dar pie
a otros, llegando a destapar una dantesca olla de grillos. Senadores,
diputados, periodistas, militares, policías. Todo el mundo tiene rabo de paja.
Cobras por doquier. Nadie parece salvarse. Sólo Matos. Todo en la trama se va
llenando de un aire de desesperanza que termina por extinguir cualquier fe de
que las cosas vayan a aclararse. Debajo de cualquier intención por querer
reformar las cosas se esconde un afán por adquirir poder. Poder, poder,
poder. No se puede confiar en nadie. La
corrupción alcanza todos los niveles de la sociedad. Y es ahí donde se puede
tender un paralelo con esa obra maestra que es Conversación en la Catedral. Para que no creamos que somos los
únicos en padecer de esa lacra. Hemos tenido ardua competencia a nivel
latinoamericano. Y Fonseca de encarga de mostrárnoslo.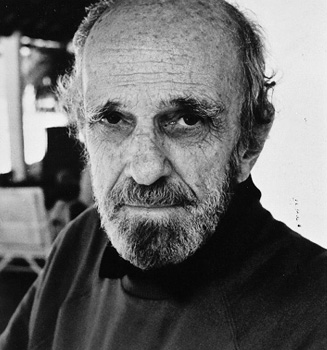 Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 11 de mayo de 1925) es un escritor y guionista de cine brasileño. Estudió Derecho y se especializó en Derecho Penal. A pesar de su amplio reconocimiento como escritor, no fue hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse de lleno a la literatura. Antes de ser escritor de tiempo completo, ejerció varias actividades, entre ellas la de abogado litigante. En 2003, ganó el Premio Camões, el más prestigiado galardón literario para la lengua portuguesa, una especie de Nobel para escritores lusos, en 2004 recibió el Premio Konex Mercosur a las Letras, y en 2012 el Premio Iberoamericano de Narrativa "Manuel Rojas".
Rubem Fonseca (Juiz de Fora, Minas Gerais, 11 de mayo de 1925) es un escritor y guionista de cine brasileño. Estudió Derecho y se especializó en Derecho Penal. A pesar de su amplio reconocimiento como escritor, no fue hasta los 38 años de edad que decidió dedicarse de lleno a la literatura. Antes de ser escritor de tiempo completo, ejerció varias actividades, entre ellas la de abogado litigante. En 2003, ganó el Premio Camões, el más prestigiado galardón literario para la lengua portuguesa, una especie de Nobel para escritores lusos, en 2004 recibió el Premio Konex Mercosur a las Letras, y en 2012 el Premio Iberoamericano de Narrativa "Manuel Rojas".+Homenaje en Buensalvaje:
Aquí
viernes, 1 de mayo de 2015
Estrellas solitarias: “El palacio de la felicidad” de Dante Trujillo
 Los personajes de los seis relatos
que conforman El palacio de la felicidad
son como rompecabezas. Rompecabezas a los que les faltan piezas. Muchas piezas. Seres
solitarios, y totalmente desamparados en algunos casos. Cuya existencia parece
absorbida por la rutina, ahogada en la intrascendencia y cuya luz parece
diluirse página a página volviéndolos tan opacos como el cielo invernal de
Miraflores. Con un lenguaje que busca ser directo y sencillo, reproduciendo de
manera fiel el hablar cotidiano de la urbe limeña, un bosquejo sobre la
forma de pensar de una clase burguesa venida a menos con sus temores y
estúpidos prejuicios y una lucha constante con los fantasmas del pasado, Dante
Trujillo presenta un primer libro en los que se reconoce la honestidad de
escribir sobre temas con los que se siente conectado. Y el haber trazado a
estos seres, en cuyas características y acciones muchos lectores nos
reconoceremos.
Los personajes de los seis relatos
que conforman El palacio de la felicidad
son como rompecabezas. Rompecabezas a los que les faltan piezas. Muchas piezas. Seres
solitarios, y totalmente desamparados en algunos casos. Cuya existencia parece
absorbida por la rutina, ahogada en la intrascendencia y cuya luz parece
diluirse página a página volviéndolos tan opacos como el cielo invernal de
Miraflores. Con un lenguaje que busca ser directo y sencillo, reproduciendo de
manera fiel el hablar cotidiano de la urbe limeña, un bosquejo sobre la
forma de pensar de una clase burguesa venida a menos con sus temores y
estúpidos prejuicios y una lucha constante con los fantasmas del pasado, Dante
Trujillo presenta un primer libro en los que se reconoce la honestidad de
escribir sobre temas con los que se siente conectado. Y el haber trazado a
estos seres, en cuyas características y acciones muchos lectores nos
reconoceremos. Ha escrito para diversas publicaciones nacionales. Dirige la editorial Solar y la revista Buensalvaje.El palacio de la felicidad es su primer libro.



